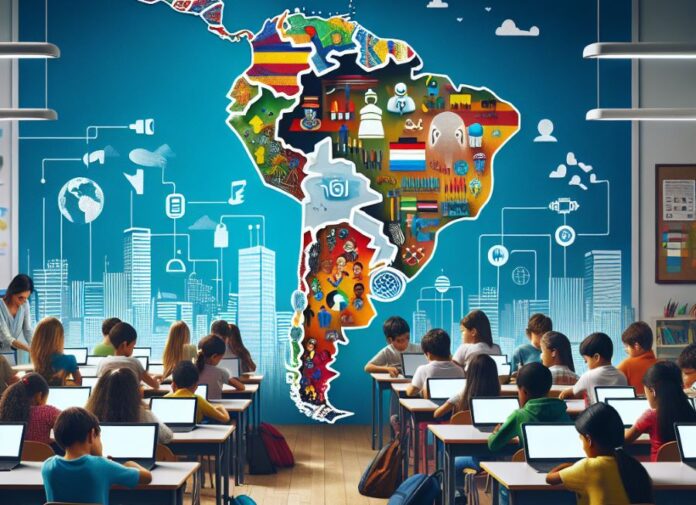
Se hace eco BBC News en Colombia, a partir de un artículo de José Carlos Cueto, de la desaparición en el último año y medio de más de 750 colegios, una cifra que, añade Julián de Zubiría – a quien conozco y admiro – que solamente en Bogotá se cerraron 160 y que cerrarán 60 más.
Viéndolo de forma global, evidentemente el dato no deja de ser alarmante, pero de igual manera un poco sensacionalista si no se conoce de cerca la situación escolar en Latinoamérica – y, cuidado, que aunque nos comuniquemos en el mismo idioma, poco o nada tiene que ver México con Colombia, o Bolivia con Argentina – y se contextualiza las diferentes tendencias en el mercado educativo, las economías familiares o la demografía.
Efectivamente, en Iberoamérica se está produciendo una transformación social y demográfica abrupta en cuestión de dos décadas muy diferente a la de Europa. Pese a que, en la región, la edad media apenas sobrepasa los 30 años, con países como Guatemala, con 24.8 o Bolivia con 24.4, que dista mucho de países como España, con una media de edad de 46.3 años; Francia, con 42.6; o Alemania, con 46.8 años, sí que es cierto que esas cifras se han visto elevadas significativamente, especialmente en las zonas urbanas donde la proliferación de clases medias han adoptado la tendencia europea de tener pocos hijos o incluso ninguno.
No hay que ser un prodigio de la estadística para ver que cada vez hay menos «clientela», por lo que el pastel del negocio educativo se reduce; pero, ¿cómo es posible que aún así muchas empresas multinacionales o fondos de inversión se interesen más por el sector educativo?
En primer lugar, hay que cambiar la idea de que para las clases medias y altas el colegio es un mero proveedor de servicios académicos tradicionales sino que se ha convertido en una empresa de servicios que van más allá, aportando valor en aspectos extracurriculares y valores accesorios como la internacionalización, enfoque en habilidades blandas, etc. Además, la irrupción de nuevas metodologías digitales ha supuesto otra brecha de diferenciación. Por tanto, se ha producido una especie de «selección natural» donde los más fuertes (innovadores, disruptivos) sobreviven frente a las propuestas más obsoletas y tradicionales. Sumemos a esto el aumento del gasto de las familias (en España un 56% en 17 años), que ven en la educación privada o concertada un aspiracional para sus hijos en la idea de que supone un diferencial en calidad, no tanto en contenidos o infraestructuras sino en atención por parte del profesorado o educación en valores.
En ese sentido, América ha experimentado un cambio más complejo. Acciones gubernamentales con más o menos éxito pero enfocadas en una modernización de los sistemas educativos – proyecto de escuelas del milenio en Ecuador o «Mi nueva escuela» en El Salvador – han supuesto una mejora significativa de una educación pública muy precaria que se asemeja cada vez más a colegios privados de nivel medio, haciendo que éstos terminen por desaparecer y sobreviviendo los colegios más elitistas – no hablo de más antiguos, afamados o tradicionales – que han sabido llegar a las clases más pudientes.
La idea de una educación concertada – subvencionada por el Estado – es casi desconocida en Latinoamérica y casi testimonial, por lo que ese tipo de colegios se ven representados por centro con pensiones bajas – alrededor de 80 ó 100 dólares – que son los mayores perjudicados por esta tormenta perfecta que se crea a partir del mejoramiento de la educación pública – insisto, partiendo de una situación realmente lamentable no hace demasiados años -, la crisis económica, y la polarización – acentuada desde la pandemia – entre la realidad urbana y rural. Es por ello, que no es extrapolable la situación entre Europa y Latinoamérica en este sentido.
Los tiempos cambian, las familias cambian, los docentes cambian, y las metodologías han cambiado.Todo ello en un sector que, por siglos, se ha mantenido con una pedagogía unidireccional estancada, y con unos estándares de calidad y servicio muy diferentes a los que se están viniendo ofertando desde hace un par de décadas y se han acentuado pasada la pandemia. Oferta y demanda, nada más, y capacidad de adaptación a las necesidades. A mí, desde luego, no me sorprende.
Alfonso Algora, consultor educativo internacional y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del Pacífico de Paraguay.
















